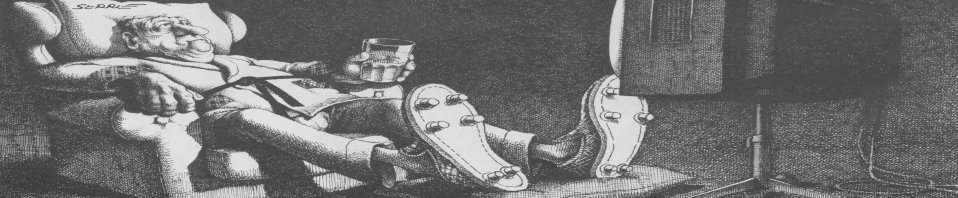Hoy he tenido necesidad de ir a una macrotienda de deportes a por un artĂculo de los que se retiran cuando termina la temporada de baños. Nada más entrar me he percatado del ambiente terriblemente guayante y repanochante hasta el hartazgo que reinaba en el comercio. HabĂa gran jovialidad en el trato entre clientes y dependientes de la supercadena. Daba la sensaciĂłn de que todos participaban de un mismo secreto, a saber, la práctica de ejercicio, y en algunos casos incluso de algĂşn que otro deporte («Cuerpos Danone y cerebros Petit-suisse», que dice mi amigo MĂguel —sĂ, con tilde en la i—). Mucha gente joven lamentable y antinaturalmente desocupada (eran las 11:30 h. de este ‘un viernes cualquiera’) por culpa de los mangantes de polĂticos que tuvimos y que tenemos. Evidentemente no me he dejado contaminar del insulso y artificial ambiente y me he lanzado a la bĂşsqueda de mi artĂculo. Pronto me he dado cuenta de que tenĂa que pedir ayuda so pena de perder de media hora a tres cuartos en busca de algo que quizá ni tuvieran expuesto al pĂşblico. Me he dirigido a un chico de la casa y me ha indicado el lugar donde tenĂan apartados unos cuantos artĂculos del producto que buscaba: «AhĂ los tiene, al final del pasillo». Es lo que dan los años: aunque uno se muestre sonriente, la gente joven y educada te trata de usted. Ciertamente se veĂan al final del pasillo unas cuantas unidades de lo que buscaba, en cuatro colores diferentes. Por supuesto he elegido el Ăşnico que podĂa pasar por tono sobrio. El precio era absurdo: 2’49€. Ni me rebajan a 2’45€ ni pierdo nada por pagar 2’50€. En mitad de esta crisis hay quienes pretenden salvar las apariencias rebajando un cĂ©ntimo para cerrar un precio en 9 como sea. Con mi ejemplar bajo el brazo me he encaminado a la lĂnea de cajas, con la suerte de que no me han hecho esperar para pagarles, lo que ya en sĂ es el colmo de la estupidez. Cooolas de gente aguardando turno para pagarles… ÂżY quiĂ©n nos paga a nosotros nuestro tiempo perdido en las colas? En la caja habĂa una chica muy juvenil que me ha saludado con un tremendo «Ho^laa». «¿QuĂ© hay?», le he respondido. Ha tomado el producto y lo ha pasado por el escáner: «Dos cuarenta y nue^vee», me ha cantado. Le he dado un billete de los pequeños y me ha devuelto el cambio que la maquinita le ha dictado: «Gra^ciaas»; «Por nada», he repuesto. Y para colmo me ha despedido con un: «Hasta lue^goo». AquĂ ya no me he podido reprimir y le he preguntado capciosamente y esgrimiendo una deliberada y minĂşscula sonrisa un tanto escorada: «No me conoces, Âżverdad?». Entonces me ha mirado a los ojos, cosa que hasta entonces no habĂa hecho. Muy sorprendida y sin perder la sonrisa comercial me ha dicho: «No^oo». He forzado mi sonrisa sin mostrar mis dientes (y mucho menos mis encĂas, ¡por favor!, quĂ© horror). «MĂrame bien… Con esta barba… Y estas canas… ÂżNo te parecerá que tengo unos… 50 años?». La muchacha no dejĂł de sonreĂr, aunque ahora era más un rictus que una sonrisa artificial: «SĂ^i…». Y ahora el mazazo: «Pues no me hables como a un crĂo. Háblame como a un adulto». Esta estĂşpida sociedad confunde amabilidad con sonrisa hueca y de plástico (aquella irĂłnica canciĂłn de Aqua, «Barbie Girl«), y en lugar de atenciĂłn en el trato se canturrea^aa, como cuando se habla con un bebĂ© que no entiende lo que le di^cees y que ni te va a contesta^aar.
 Comentarios desactivados en Punto y seguido |  imprime este artĂculo |  recomienda este artĂculo |